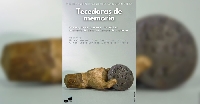Uxía Otero, historiadora cervense: “La historia es colectiva y debe contarse con todas sus voces.”

Por Ana Somoza
Por que se decidió ser historiadora?
Me encantaría tener una respuesta sencilla, pero no puede ser. Yo pienso que desde muy niña me gustó la historia. Siempre me interesé por saber como era a vida antes, como eran las personas, buscar el porqué de las cosas, y fue algo que siempre estuvo ahí.
Dedicarse a la historia profesionalmente no es fácil y, en mi caso, implicó mucha inestabilidad geográfica. Este año estaré en Porto de estadía y aún llegué de Toronto en diciembre, donde también estuve un año. Mas estas no fueron las únicas veces que viví en el extranjero: Lisboa, Miami... Entonces, una muchas veces tiene dudas sobre lo que significa esto, pero hace igualmente las maletas para tener la oportunidad de seguir hasta hoy.
Como influyó su origen y su relación con el medio rural en su investigación sobre las mujeres rurales?
Mi origen y mi relación con el medio rural han influido de manera significativa en mi investigación, especialmente en el que respeta a las mujeres rurales. Aunque mi investigación no se centra exclusivamente en ellas, mi vínculo con el rural siempre está presente como paño de fondo. Crecer en la Mariña y venir de una familia en la que mis abuelos y abuelas se dedicaban a la agricultura, a la ganadería y al mar, también a la costura, hizo que me había querido acercar a la historia de las mujeres rurales desde un lugar próximo, personal. Unas de mis fuentes primarias son, por ejemplo, las de carácter oral, realizadas en entornos rurales, lo que conecta directamente con las realidades sociales y culturales del lugar donde crecí. A través de esta perspectiva, trato de repensar el modelo de feminidad normativa durante el franquismo, especialmente al reflexionar sobre como ese modelo se aplicaba a las mujeres rurales y como sus prácticas cotidianas contrastaban tantas veces con el que se esperaba de ellas.
Como vive la conexión entre su trabajo de investigación y las realidades sociales y culturales del lugar donde creció?
La conexión entre mi trabajo de investigación y las realidades socioculturales de mi lugar de origen es inevitable. Galicia era eminentemente rural y este hecho es clave para entender el contexto en el que se desarrolla mi investigación. Mi visión de las mujeres rurales no se limita solo a lo que se supone que eran o debían ser según los modelos normativos y según los perjuicios de muchos, sino también a lo que realmente eran las mujeres en su día a día, en interacción con los espacios y las dinámicas sociales que caracterizan el rural gallego. Mi investigación, al tratarse de un análisis que también tiene en cuenta a violencia, la guerra y la dictadura franquista, no puede evitar mencionar el mundo rural como un espacio clave en la transmisión de nuevas ideas y cambios sociales, algo que también estaba presente en mi entorno de origen.
Trabajó con grandes especialistas, no?
Sí, en este tema colaboré y colaboro con las profesoras Ana Cabana Iglesia y Alba Díaz-Geada; Alba también es de la Mariña, por cierto! Ellas son especialistas en historia rural y, además, incorporan la perspectiva de género en sus investigaciones. Este año coordinamos juntas una sesión en el Rural History 2025 en Coímbra, alrededor de las agriculturas familiares en el siglo XX y con perspectiva de género.

A lo largo de su carrera, participó en más de treinta congresos y seminarios internacionales. Que aprendizajes o experiencias destacaría?
A lo largo de mi carrera investigadora, la participación en más de treinta congresos y seminarios internacionales trajo aprendizajes muy valiosos. Una de los principales aprendizajes es que la investigación no puede ser contemplada de manera aislada e individualista; precisa de diálogo constante con otras investigadoras, disciplinas, perspectivas y métodos de trabajo. Cada vez que comparto y debato mis ideas con personas de diferentes países y contextos, veo mi propia perspectiva enriquecida. La historia, al fin y al fin y a la postre, es algo colectivo, de la sociedad en su conjunto, de la humanidad. Cada nueva conversación puede aportar matices que replantean nuestro entendimiento, llegando a descubrir nuevas fuentes y volviendo a visitar viejas fuentes con otros ojos, con miradas renovadas. Participar en congresos también es una oportunidad de oro para tejer redes, establecer colaboraciones que, muchas veces, surgen en espacios informales, detrás de las palestras académicas.
Como cree que el estudio de género y la historia de las mujeres se percibe y se trabaja en otros países, en comparación con el enfoque que se le da en Galicia o en el Estado español?
En cuanto a los estudios de género y la historia de las mujeres, percibo que en otros países están más consolidados e institucionalizados. Ahora bien, también hay que reconocer que en las últimas décadas mudó mucho el panorama, tanto en Galicia como en el conjunto del Estado español. Soy optimista, pero queda trabajo por hacer. No llega con añadir mujeres y darnos por satisfechas. Tampoco llega con estudiar cómo se construyen las feminidades, que por supuesto, pero tenemos que indagar también en cómo se construyen las masculinidades. El género hay que analizarlo históricamente en contextos concretos, porque no es universal ni estable en el tiempo; no es “natural”, es una construcción sociocultural. Hubo avances muy significativos en esta línea en los últimos años. No ámbito académico, la introducción de materias específicas sobre género en el Grao en Historia ya en primer curso es una señal clara de que se está haciendo un trabajo para consolidar y dar visibilidad la este campo. No mi plan de estudios, la optativa de género no la teníamos hasta cuarto! Y ahora también hay másteres y doctorados específicos. De cualquier manera, lo que más me importa subrayar es que, a pesar de estos avances, no es suficiente con que el género o las mujeres aparezcan como un contenido opcional o en fechas conmemorativas en el calendario académico, como el 8 de marzo o el 25 de noviembre. La sensibilidad por estas cuestiones debería estar presente de manera transversal en todas las materias y no solo en estudios especializados o en momentos específicos del año.
Muchos de sus trabajos se centran en la mujer. Por algo en especial?
Mi elección de centrarme en las mujeres dentro de mi investigación también responde la esa necesidad de visibilizar y reconocer el papel de una fundamental de la sociedad, las mujeres, tantas veces olvidadas, tantas otras minusvaloradas. Que a veces aparecen en una nota al pie o en un comentario al margen. Pero, como decía, no llega con centrarse en las mujeres como objeto de estudio, sino que debemos cuestionar las estructuras de poder y narrativas históricas que las incorporan de manera decorativa. La incorporación del género de forma transversal en todas las dimensiones de la disciplina histórica, desde lo político hasta lo social, pasando por el religioso, puede aportar una nueva dimensión a nuestras investigaciones y producir un conocimiento histórico más complejo.
Su tesis doctoral fue sobre el atuendo de la mujer en los años 50, no?
Mi tesis de doctorado se centró en la construcción de una feminidad normativa en la España franquista desde la victoria golpista, atendiendo a su remodelación a partir de los años 50, una década clave para el régimen franquista por su rehabilitación internacional. Mis conclusiones apuntan la que, a pesar de que las autoridades (militares, civiles y religiosas) hicieron el posible por fijar un modelo de “ser mujer”, no todas las mujeres lo encarnaron. Las que tuvieron los recursos y la posición social para hacerlo no tuvieron la necesidad de ajustarse completamente la esa norma, y las que no tenían esos recursos, resistieron o renegociaron los modelos en aras de la supervivencia. Emplear el atuendo como herramienta de análisis histórica me permitió explorar tanto las incorporaciones del ideal de feminidad, como sus transgresiones, a partir de la expresión sociocutural de género en clave sartorial.
Como cree que la moda fue utilizada como herramienta de control social y de construcción de la feminidad durante el franquismo?
La moda y la indumentaria, aunque fueron empleadas para controlar e imponer un modelo de género a través de unos códigos de atuendo, también fueron utilizadas como herramientas para la subversión. Las mujeres que podían, utilizaban la moda como una forma de autoafirmación o para contrariar las expectativas sociales. Para muchas mujeres rurales, con dobles o triples jornadas de trabajo, en la doméstico y en el extradoméstico, en la casa y en el campo, la moda podía no ser una prioridad estética cotidiana, pero podía ser una forma para evadirse y divertirse, un modo para volver a imaginarse, y hasta un medio para obtener un complemento económico mediante labores de aguja. En este sentido, entiendo el atuendo como un “discurso no verbal” y una práctica cotidiana que transmite mucho más del que parece. Lejos de ser una cuestión frívola y superficial, pensemos que la Iglesia y las falangistas establecieron códigos muy específicos al respeto; estas últimas fijaron, por ejemplo, un uniforme con falda en lugar de pantalones, para evitar comparaciones con las milicianas republicanas y ser estigmatizadas por “hombrunas”. Y por todo esto, cuido que este campo es fascinante y tiene tanto potencial. Aquí ando, a indagar sobre como las mujeres usaron su indumentaria para navegar, adaptarse y, en algunos casos, subvertir las normas, los roles, funciones y espacios delimitados por el régimen.
Cuáles son sus líneas de investigación ahora mismo?
Fundamentalmente estoy trabajando en mi proyecto posdoutoral, Costumbre(s), financiado por la Xunta de Galicia, donde exploro los lazos entre el género, el atuendo, la memoria y la cultura (in)material en la España franquista. Pero, en realidad, mis líneas de investigación actuales son bastante diversas y buscan las sinergias con otras líneas, como los estudios de la violencia, el catolicismo, la familia, las disidencias sexuales o las mujeres rurales, entre otras cuestiones. Participo en cinco proyectos con financiación estatal, cuatro de ellos del Ministerio de Ciencia y uno del Ministerio de Igualdad. Estos proyectos implican trabajar en colaboración con investigadores e investigadoras de diferentes universidades, no solo de España, sino también de otros países. Precisamente en esa manía por establecer diálogos trasnacionales, pero también transdisciplinares, coordino también una sesión este verano con Natalia Núñez-Bargeño, investigadora del programa Marie Curie en la Universidad de Lovaina, en Bélgica, para lo XVII Congreso Internacional de la Asociación de Historia Contemporánea en Valencia. En nuestra mesa participan diecisiete investigadoras de seis países con reflexión alrededor del atuendo y abarcando desde el siglo XIX hasta la actualidad.
Además, estoy trabajando con mi compañera de HISTAGRA Daniela Ferrández en el estudio de las disidencias sexuales en la Galicia del primero tercio del siglo XX desde el punto de vista sartorial, un trabajo que adelantaré un poco a comienzos de marzo en París. Un aspecto interesante de este proyecto es acercarnos al Carnaval y a las mascaradas desde el punto de vista de la transgresión de los roles de género. Finalmente, pero nunca menos importante, estoy trabajando con Conchi, historiadora, colaboradora de HISTAGRA y coordinadora a pie de fosa del Plan de Memoria Democrática en Galicia, en una investigación alrededor los restos sartoriais descubiertos en las fosas franquistas. Queremos acercarnos la un pasado incómodo, sangriento y doloroso desde uno nuevo enfoque, desde algo íntimamente relacionado con los cuerpos de las víctimas: la ropa y los objetos personales.